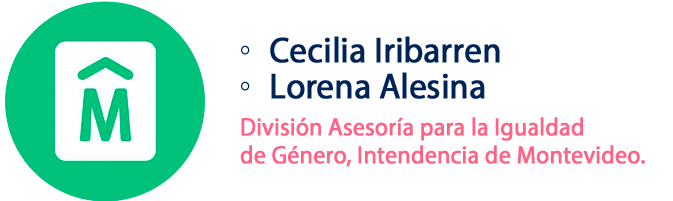El Foro de Desarrollo Local de la OCDE, que se celebró en Barranquilla del 8 al 11 de julio de 2025, marcó un hito para la ciudad y América Latina. Por primera vez en la historia de la organización, el foro se llevó a cabo fuera de Europa, y su elección como sede refleja el creciente liderazgo de Barranquilla en temas de desarrollo urbano sostenible, innovación y diplomacia urbana. Este evento no solo consolidó a Barranquilla como un modelo regional, sino que también representó una plataforma estratégica para el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de alianzas y la promoción de políticas públicas inclusivas. Barranquilla demostró que, cuando las ciudades actúan con visión y compromiso social, pueden ser catalizadores del cambio económico y social en sus territorios.

La Relevancia Global del Foro y su Impacto en Barranquilla
El Foro de Desarrollo Local de la OCDE 2025 fue el mayor evento de su tipo en la historia de la organización, con más de 3.600 participantes de 95 países y más de 60 paneles de discusión. Barranquilla, con su creciente liderazgo en sostenibilidad y competitividad, no solo organizó el evento, sino que, además, subrayó su capacidad para ser un referente global en la integración de políticas públicas sostenibles y equilibradas.
Con un impacto económico estimado en USD $15 mil millones y la generación de más de 6.500 empleos, el foro dejó en claro que el desarrollo económico local puede ser tanto sostenible como inclusivo. Este evento ofreció la oportunidad de presentar a Barranquilla como un laboratorio de desarrollo urbano donde las políticas públicas y las iniciativas locales se alinean con las necesidades reales de la población.
Compromisos y Oportunidades para Barranquilla
Uno de los principales logros del foro fue la consolidación de compromisos financieros e institucionales que amplifican el impacto de las políticas públicas locales. Barranquilla obtuvo:
- USD $50 millones en crédito de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).
- $50 mil millones del Banco Popular Colombia para financiar proyectos clave en el Plan de Desarrollo Distrital.
- La confirmación de Barranquilla como sede de la Red de Ciudades del BID en 2026.
- La postulación para albergar el programa de Competitividad de la OEA en 2026.
- La firma de una alianza estratégica con la Prefeitura de São Paulo para compartir buenas prácticas en sostenibilidad e inclusión.
Estos acuerdos no solo refuerzan la posición de Barranquilla como un actor clave en el desarrollo urbano sostenible, sino que también abren nuevas oportunidades para atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional.

Diplomacia Urbana y Construcción de Capital Relacional
El foro fue también un ejemplo de cómo las ciudades pueden usar la diplomacia urbana para fortalecer su presencia en el escenario global. La diplomacia urbana ha emergido como una herramienta crucial para posicionar a las ciudades como actores globales en el desarrollo económico, social y ambiental. Barranquilla, aprovechando su visión inclusiva y su capacidad de trabajar en conjunto con el sector privado y público, se consolidó como un líder en este campo.
A través de su estrategia de diplomacia urbana, Barranquilla mostró su capacidad para generar alianzas estratégicas que beneficien no solo a la ciudad, sino también a toda la región. Este tipo de foros permite compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y construir soluciones colectivas a los grandes desafíos urbanos, como la movilidad sostenible, la gestión del agua y la resiliencia climática.
Barranquilla como un Laboratorio de Desarrollo Urbano Sostenible e Inclusivo
Durante el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, Barranquilla se consolidó como un caso de éxito en el diseño e implementación de un modelo de crecimiento urbano que articula sostenibilidad ambiental, equidad social y dinamismo económico. La ciudad demostró que es posible construir desarrollo desde lo local, con una visión integral que pone en el centro a las personas y su relación con el entorno.
Barranquilla ha logrado transformar su tejido urbano con proyectos que recuperan el espacio público, promueven la convivencia y elevan la calidad de vida. Iniciativas emblemáticas como “Todos al parque” y “Barranquilla linda y limpia” han resignificado el rol de lo público como espacio de encuentro, cuidado colectivo y cohesión social. El gran malecón del río, símbolo de reconexión con el Magdalena, no solo ha cambiado la relación de la ciudad con su río, sino que se ha posicionado como el destino turístico más visitado de Colombia.
La revitalización del Centro Histórico, con la recuperación de los mercados públicos, la intervención de los caños, la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, y la activación cultural en barrios como Barrio Abajo con el museo a cielo abierto y Sabor Bajero, ha abierto nuevas oportunidades para la economía creativa y el turismo sostenible.
A este esfuerzo se suma un ecosistema de actores comprometidos con el desarrollo: un sector privado que apuesta por la inclusión social y colabora activamente con el sector público; y una academia que responde a las transformaciones del presente, como lo demuestra la creación del Centro de Inteligencia Artificial – Audacia.
Pero quizás el ejemplo más poderoso de cómo Barranquilla ha hecho del desarrollo sostenible una estrategia de bienestar compartido es la restauración de la Ciénaga de Mallorquín y la recuperación de la Playa Urbana de Puerto Mocho. Este proyecto, que involucra directamente a las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y beneficiarios del ecoturismo, es una prueba tangible de cómo los ecosistemas restaurados generan empleo verde, fortalecen la identidad territorial y contribuyen a la resiliencia climática.
Barranquilla está demostrando que el futuro urbano no se construye únicamente con infraestructura, sino con una visión de ciudad viva, justa y regenerativa, donde la prosperidad económica se nutre del cuidado ambiental y la inclusión social.
Innovación Local y Experimentación: Lecciones de Xavier Sala-i-Martín
Uno de los momentos clave del foro fue la intervención de Xavier Sala-i-Martín, destacado economista y publicista estadounidense de origen español, quien elogió a Barranquilla como un “caso de éxito”. Sala-i-Martín subrayó que “el progreso no se exporta, se construye desde lo local”, destacando que el desarrollo económico debe basarse en la experimentación local. Este enfoque ha sido ejemplificado en Barranquilla, que ha creado su propio camino hacia el progreso, adaptando las políticas públicas a sus realidades locales y necesidades específicas.
Sala-i-Martín resaltó que los gobiernos locales y regionales son los mejor posicionados para identificar las necesidades de sus ciudadanos/as y empresas. Además, enfatizó la importancia de escuchar a la gente para entender sus verdaderas necesidades y crear políticas que estén alineadas con los deseos de la comunidad. Barranquilla ha adoptado este enfoque de mentoría emprendedora como uno de los pilares de su modelo de desarrollo.

Jóvenes Voluntarios/as y Participación Ciudadana Activa
El involucramiento de la juventud fue uno de los aspectos más destacados del foro. Un total de 100 voluntarios/as juveniles participaron activamente en la organización y ejecución del evento, desempeñando un papel crucial en la logística, la atención a los participantes y la facilitación de actividades. Estos/as jóvenes no solo aprendieron de expertos internacionales, sino que también vivieron de primera mano lo que significa la diplomacia urbana y el poder de la cooperación internacional.
Este tipo de participación juvenil subraya cómo las nuevas generaciones pueden ser los principales actores en la transformación urbana. Barranquilla ha demostrado que empoderar a la juventud no solo beneficia a los/as jóvenes, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y la innovación en la ciudad.
El Foro de Desarrollo Local de la OCDE en Barranquilla ha sido una plataforma única que ha permitido a la ciudad consolidarse como líder regional en temas de desarrollo urbano sostenible y diplomacia urbana. La cooperación internacional, la inclusión social, la innovación local y la sostenibilidad son los pilares fundamentales sobre los cuales Barranquilla ha construido su modelo de desarrollo.

Este evento ha dejado un legado invaluable, no solo para Barranquilla, sino también para otras ciudades de América Latina que buscan aprovechar sus fortalezas locales y adaptarse a las transformaciones globales. Barranquilla ha demostrado que, con visión, colaboración y un enfoque en el bienestar social, es posible liderar el cambio y ser un referente global en el desarrollo urbano.