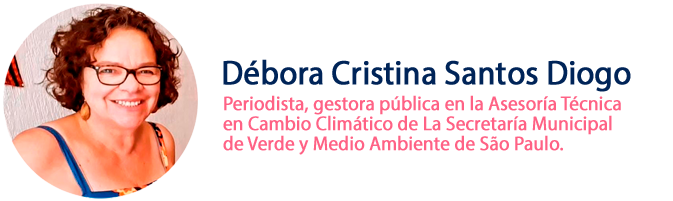La movilidad urbana sostenible es un pilar fundamental en la agenda global del desarrollo urbano. Existen avances en distintos ámbitos como la tecnología, la gestión de datos y la academia que están a la vanguardia de las mejores prácticas y que parecieran mostrar una ruta clara para conseguir ciudades más sostenibles a través de su movilidad.
Sin embargo, a partir de los intercambios generados en la Microrred de Estrategias Urbanas de movilidad urbana sostenible de CIDEU se identificó que, pese a la disponibilidad de conocimiento y herramientas, lograr un sistema de movilidad sostenible sigue siendo una aspiración retadora en varios contextos latinoamericanos. Las ciudades de la región enfrentan desafíos estructurales que limitan su capacidad de aprovechar plenamente los avances actuales.
En este artículo se exploran cuatro desafíos clave que emergieron de estas conversaciones con las ciudades participantes de la microrred, con el objetivo de generar una reflexión colectiva que inspire ideas que permitan superar estas barreras, impulsando a las ciudades hacia un futuro más sostenible, inclusivo y resiliente.

Desfase entre patrones de crecimiento urbano y sistemas de movilidad
Aunque los planes estratégicos para lograr sistemas de movilidad sostenible son fundamentales, existen al menos dos tensiones clave que deben ser consideradas durante su formulación y ejecución.
Primero, las ciudades experimentan un crecimiento constante, lo que genera que los patrones de crecimiento urbano no siempre se alineen con los tiempos de implementación de las soluciones planteadas en estos planes y -en ocasiones- ni con sus trazados. En segundo lugar, aunque muchas ciudades cuentan con instrumentos de planificación urbana, se presenta una dificultad para armonizar los planes de desarrollo urbano con los de movilidad.
De esta manera, puede que la puesta en marcha de los planes resulte ser más lenta que el crecimiento propio de las ciudades, creando un desajuste que desconecta las zonas residenciales, comerciales e industriales de las infraestructuras de movilidad que se planean. Adicionalmente, el reto de la coordinación institucional entre planes podría dar lugar a sistemas de transporte que resultan en una integración deficiente de los diferentes modos de transporte frente a las necesidades de los/as habitantes de las ciudades.
En respuesta a este desafío, las ciudades diseñan elementos que pueden contribuir a gestionarlos. Por ejemplo, la ciudad de Puebla, además de tener el Programa de Movilidad Sostenible ha contado con un cronograma anual detallado que les ha permitido cumplir hitos a través de los años. Por su parte, Bogotá, desde el 2021, se esforzó por incorporar la visión estratégica de movilidad en el instrumento de planificación territorial aprobado y de manera célere logró formular y aprobar, su Plan de Movilidad Sostenible y Segura, con lo que esperan tener un desarrollo coordinado y armonizado.
Aterrizar los beneficios de una movilidad urbana sostenible para la ciudadanía
En la mayoría de las sesiones de la microrred hubo una constante interrogante sobre cómo lograr el apoyo de la ciudadanía a las soluciones de movilidad sostenible, puntualmente de aquellas que buscan una redistribución del espacio público, dando más espacio a la movilidad peatonal y de ciclistas. Además, se evidencia una resistencia de gremios de transporte en algunas ciudades, y también de los/as usuarios/as al no querer cambiar sus hábitos de movilidad, con una fuerte preferencia por ser recogidos y dejados en la puerta de sus destinos, lo que complican aún más los esfuerzos de desincentivar el uso de vehículos privados.
En respuesta, se destacó la importancia de trabajar con colectivos ciudadanos que puedan brindar soporte a las iniciativas que emprenden las municipalidades. También, se destacó la educación como elemento clave para fomentar un cambio cultural hacía una movilidad más sostenible. Adicionalmente, se reflexionó sobre la importancia de que los modos más sostenibles también mejoren los tiempos de viaje ya que en la experiencia de São Paulo, en la ciudadanía prevalece el llegar rápido a sus hogares sobre las externalidades negativas que tienen los modos de transporte que funcionan mediante combustibles fósiles.
Dificultades para estructurar sistemas de datos útiles y eficaces
Uno de los principales desafíos en el contexto latinoamericano es la recolección de datos sin un propósito claro, lo que lleva a la acumulación de información que no responde a problemas específicos ni contribuye a decisiones efectivas. Además, los datos obtenidos suelen carecer de representatividad, ya que frecuentemente se limitan a las realidades de áreas urbanas centrales o de usuarios del transporte formal, dejando fuera a sectores vulnerables como las zonas rurales o periurbanas. Esta falta de representatividad puede distorsionar los diagnósticos y las políticas públicas, al no reflejar las necesidades de toda la población.
Otro error recurrente es el uso de datos desactualizados o inconsistentes, lo que lleva a tomar decisiones basadas en patrones que ya no corresponden a las dinámicas actuales de las ciudades. A esto se suma la dependencia excesiva de tecnologías externas, como los datos de telefonía móvil o GPS, sin calibrarlos con información local. Esta desconexión entre los datos y la realidad local puede generar diagnósticos erróneos y decisiones ineficaces, lo que resalta la necesidad de una mayor integración entre las fuentes de datos externas y las realidades urbanas específicas.
Por último, otro desafío crítico es la desconexión entre la recolección de datos y la implementación de políticas, debido a la falta de capacidades técnicas o de coordinación entre instituciones. Esto provoca que la información recolectada no se traduzca en acciones concretas. Además, la tendencia a priorizar la cantidad sobre la calidad de los datos diluye los esfuerzos y reduce la efectividad de las herramientas utilizadas para la toma de decisiones. Este panorama subraya la necesidad de un enfoque más estratégico y coordinado en la recolección, análisis y uso de datos para la movilidad urbana en la región.

La visión de largo plazo versus los cambios en liderazgos políticos
Otro desafío para la movilidad urbana sostenible es garantizar la continuidad de los proyectos a pesar de los cambios en los liderazgos políticos. La transición de un gobierno a otro, especialmente en ciclos de cuatro años, puede interrumpir o desviar los planes establecidos, afectando la ejecución de proyectos de infraestructura y políticas de movilidad. Otra forma en la que se expresa este desafío es la fragmentación entre las visiones políticas de diferentes niveles de gobierno, especialmente para proyectos de gran envergadura, como sistemas de transporte público, concesiones de transporte o incluso para la implementación de infraestructura energética, lo que requiere coordinación a escala estatal, metropolitana o federal.
Para contrarrestar estas interrupciones, algunas ciudades han implementado diferentes estrategias. En Colombia, por ejemplo, la alineación de los ciclos electorales entre el nivel nacional y local permite presentar propuestas antes de las elecciones locales, generando en ocasiones un respaldo programático que trasciende los cambios políticos, sin embargo, esto no sucede en todos los casos. Por su parte, Lima ha desarrollado normativas específicas que clasifican y regulan las redes de ciclovías, asegurando su desarrollo continuo independientemente de las administraciones. Finalmente, la ciudad de Puebla enfatizó en la importancia de identificar y trabajar con sectores de la ciudadanía que estén de acuerdo con las políticas de movilidad sostenible, creando un consenso social que respalde las iniciativas de movilidad sostenible, fomentando y exigiendo su continuidad en el tiempo.
Conclusión: la importancia del aprendizaje colectivo
Los desafíos identificados en la búsqueda de una movilidad urbana sostenible son también oportunidades para repensar cómo se planifican, implementan y dan continuidad a las soluciones en las ciudades de América Latina. A pesar de las barreras estructurales, la experiencia de distintas ciudades demuestra que es posible generar ajustes o avances cuando se alinean la planificación urbana y la movilidad, se construye confianza con la ciudadanía, se aprovecha estratégicamente la información y se consolidan políticas a largo plazo.
También es relevante rescatar el papel de los y las servidoras públicas de las ciudades. Si bien los vaivenes políticos son una preocupación común, también lo es la intención de avanzar hacia una movilidad más limpia. Esto debería reconocerse como una ganancia que ha permitido la implementación y sostenibilidad de proyectos y planes a lo largo del tiempo.
Para ello, es clave seguir promoviendo espacios de aprendizaje entre pares que permitan el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre ciudades. La Microrred de Movilidad Urbana Sostenible ha demostrado que compartir aciertos y errores puede acelerar la implementación de soluciones adaptadas a cada contexto. Construir sobre el conocimiento colectivo fortalece la capacidad de respuesta de las ciudades y abre nuevas oportunidades para seguir avanzando hacia una movilidad urbana más sostenible e inclusiva.